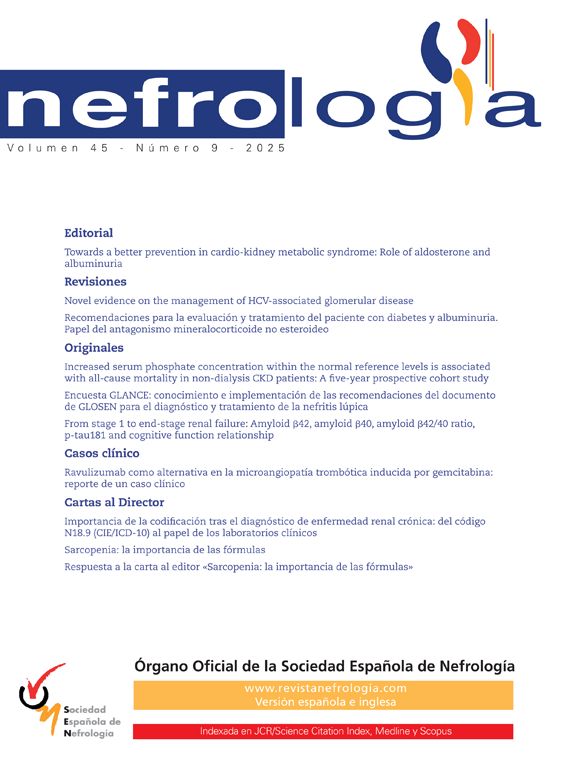Definicion
Con el término de diálisis peritoneal (DP) englobamos todas aquellas técnicas de diálisis que utilizan el peritoneo como membrana de diálisis y su capacidad para permitir, tras un periodo de equilibrio, la transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis [1][2]. La estructura anatomo-funcional de la membrana peritoneal, las características físico-químicas de la solución de diálisis y el catéter, constituyen los tres elementos básicos de ésta técnica de diálisis [1][2].
DEFINICION: Con el término de diálisis peritoneal (DP) englobamos todas aquellas técnicas de diálisis que utilizan el peritoneo como membrana de diálisis y su capacidad para permitir, tras un periodo de equilibrio, la transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis [1,2]. La estructura anatomo-funcional de la membrana peritoneal, las características físico-químicas de la solución de diálisis y el catéter, constituyen los tres elementos básicos de ésta técnica de diálisis [1,2].Peritoneo
Cavidad peritoneal: Espacio comprendido entre el peritoneo parietal y visceral. En condiciones normales contiene unos 10 ml de líquido, con alto contenido en fosfatidilcolina. Esta cavidad puede acumular grandes volúmenes [3][4]. Membrana peritoneal: membrana serosa continua, que se comporta como una membrana semipermeable imperfecta (permite paso de agua y solutos en función de su tamaño) y tiene una superficie de 1-2 m2. Cubre la superficie de las vísceras abdominales (peritoneo visceral) y la superficie interna de la pared abdominal (peritoneo parietal). Esta formada por una capa simple de células mesoteliales, aplanadas de 0,6-2 µm de grosor; en su lado luminal presentan numerosas extensiones citoplasmáticas de 2-3 µm de longitud (microvilli) y en el lado opuesto se encuentra la membrana basal que se asienta sobre el intersticio [3][4][5].Vascularización: El peritoneo visceral recibe sangre de la arteria mesentérica superior y el retorno venoso se realiza por la circulación portal. El peritoneo parietal se nutre de las arterias lumbares, intercostales y epigástrica, el flujo venoso se realiza por la vena cava. La microcirculación esta formada por las células endoteliales de arteriolas y capilares [3][4].
Peritoneo Cavidad peritoneal: Espacio comprendido entre el peritoneo parietal y visceral. En condiciones normales contiene unos 10 ml de líquido, con alto contenido en fosfatidilcolina. Esta cavidad puede acumular grandes volúmenes [3][4]. Membrana peritoneal: membrana serosa continua, que se comporta como una membrana semipermeable imperfecta (permite paso de agua y solutos en función de su tamaño) y tiene una superficie de 1-2 m2. Cubre la superficie de las vísceras abdominales (peritoneo visceral) y la superficie interna de la pared abdominal (peritoneo parietal). Esta formada por una capa simple de células mesoteliales, aplanadas de 0,6-2 ¿ de grosor; en su lado luminal presentan numerosas extensiones citoplasmáticas de 2-3 ¿ de longitud (microvilli) y en el lado opuesto se encuentra la membrana basal que se asienta sobre el intersticio [3][4][5]. Vascularización: El peritoneo visceral recibe sangre de la arteria mesentérica superior y el retorno venoso se realiza por la circulación portal. El peritoneo parietal se nutre de las arterias lumbares, intercostales y epigástrica, el flujo venoso se realiza por la vena cava. La microcirculación esta formada por las células endoteliales de arteriolas y capilares [3][4].Transporte Peritoneal
El transporte se realiza entre la microcirculación y la cavidad peritoneal mediante la combinación de dos mecanismos: difusión y convección [3][4][5] La participación de uno u otro varía según hagamos referencia al transporte de agua o solutos (Ver Principios físicos: definiciones y conceptos). En el transporte de solutos la difusión es el mecanismo principal, aunque la convección también participa en el transporte de algunas moléculas y electrolitos. El transporte de agua, mediante convección (ultrafiltración), depende del gradiente osmótico generado por el agente integrante de la solución de diálisis y de la presencia de aquaporinas. El drenaje linfático, a través de la ruta diafragmática (principal) y la omental, representa otra vía de absorción de líquido y partículas desde la cavidad peritoneal [3][4].
Transporte Peritoneal El transporte se realiza entre la microcirculación y la cavidad peritoneal mediante la combinación de dos mecanismos: difusión y convección [3][4][5] La participación de uno u otro varía según hagamos referencia al transporte de agua o solutos. (Ver Cap. ¿) En el transporte de solutos la difusión es el mecanismo principal, aunque la convección también participa en el transporte de algunas moléculas y electrolitos. El transporte de agua, mediante convección (ultrafiltración), depende del gradiente osmótico generado por el agente integrante de la solución de diálisis y de la presencia de aquaporinas. El drenaje linfático, a través de la ruta diafragmática (principal) y la omental, representa otra vía de absorción de líquido y partículas desde la cavidad peritoneal [3][4].El transporte se realiza entre la microcirculación y la cavidad peritoneal mediante la combinación de dos mecanismos: difusión y convección [3][4][5] La participación de uno u otro varía según hagamos referencia al transporte de agua o solutos. (Ver Cap. ¿) En el transporte de solutos la difusión es el mecanismo principal, aunque la convección también participa en el transporte de algunas moléculas y electrolitos. El transporte de agua, mediante convección (ultrafiltración), depende del gradiente osmótico generado por el agente integrante de la solución de diálisis y de la presencia de aquaporinas. El drenaje linfático, a través de la ruta diafragmática (principal) y la omental, representa otra vía de absorción de líquido y partículas desde la cavidad peritoneal [3] [
Catéteres
El catéter es el elemento que permite la comunicación entre la cavidad peritoneal y el exterior; debe permitir el flujo bidireccional de dializado sin molestias ni dificultad. Desde los primeros catéteres se han producido importantes modificaciones tanto en el diseño como en los materiales, mejorando con ello su duración, tolerancia y eficacia [6][7].
En general se acepta que parte del éxito de la diálisis peritoneal como tratamiento de la enfermedad renal se basa en que el paciente disponga de un catéter funcionante y bien posicionado en el momento de iniciar la diálisis. Para conseguir esto es fundamental la adecuada elección del catéter, teniendo en cuenta entre otras las características del paciente, así como que la implantación sea realizada por personal con experiencia [7]. Se trata de un tubo de silicona ó poliuretano, flexible (permanente-crónico) ó semirígido (temporal-agudo), de longitud variable (pediátricos, adultos, transtorácicos) con una porción externa y otra interna. A la porción externa va unida la línea de transferencia (plástica ó titanio). La porción interna tiene un trayecto subcutáneo y otro intraperitoneal; el primero puede ser recto (Tenckhoff) ó curvo (Cruz, Swan-neck Missouri), con uno o dos manguitos de dacron (cuffs), que producen una reacción fibrótica lo que permite una mejor fijación del catéter y una menor progresión de la infecciones del orificio-túnel hacia la cavidad peritoneal. El trayecto intraperitoneal en su extremo terminal puede ser recto o curvo (espiral o pig-tail) y presenta un número variable de orificios; algunos modelos incluyen discos intraperitoneales (Toronto-Western, Missouri) y otros un peso de Tungsteno en la punta (autoposicionante) que reducen la necesidad de retirar el catéter al evitar el desplazamiento y la mala función comparados con los otros tipos de catéteres [8][9]. Los más utilizados son los Tenckhoff, dado su facilidad de implantación y su buen funcionamiento.
Inserción del catéter
Existen 3 métodos para la implantación de los catéteres: quirúrgico, percutáneo a ciegas (con trocar o guía metálica) y por laparoscopia [7]. Por su sencillez y resultados la más utilizada es la técnica percutánea con guía metálica. En los últimos años en aquellos centros donde hay disponibilidad de radiología intervencionista esta técnica se ha complementado con el empleo de la visión fluoroscópica, lo que en algunos casos disminuye los riesgos [7]. También el desarrollo de la cirugía laparoscópica ha facilitado el empleo de esta modalidad de inserción que permite una visualización directa del peritoneo así como el posicionamiento correcto del extremo proximal del catéter; esta técnica es idónea para pacientes muy obesos o con cirugías previas que presentan riesgo de adherencias. Una variedad para cualquiera de las técnicas empleadas consiste en dejar enterrado el catéter en el tejido celular subcutáneo al menos 20 días y en una segunda fase exteriorizar la parte distal del mismo para su utilización (este tiempo puede variar entre 4 semanas y 3 meses) [7]. Con este método se previenen infecciones mientras cicatriza el acceso al peritoneo y una vez pasado este tiempo se podrá iniciar la diálisis a dosis plenas cuando el paciente lo precise. Cada centro deberá optar por aquel procedimiento de inserción que le haya dado mejores resultados al mismo tiempo que se mantienen los criterios de seguridad y eficiencia. El método percutáneo con guía metálica puede realizarse de manera ambulatoria, aunque recomendamos el ingreso del paciente.
Se aconsejan los siguientes pasos:
1) Historia clínica, exploración física del abdomen (localización del lugar ideal de implantación: paramedial, en borde externo del recto anterior) y pruebas de coagulación.
2) Preparación del paciente: ayunas, rasurado abdominal, enema de limpieza, vaciado vesical, vía periférica y profilaxis antibiótica (Cefazolina).
3) Preparación del material a utilizar y el set del catéter: aguja (16F: 5-7 cm de longitud), jeringuilla, guía flexible, trocar de punción e introductor.
4) Anestésico local en el lugar de punción e incisión de 2-3 cm, liberar subcutáneo hasta aponeurosis de recto anterior.
5) Punción con aguja (16F) para acceder a la cavidad peritoneal; el paciente realizará prensa abdominal. Se infunden 1-1,5 litros de solución salina isotónica, que deben pasar fácilmente.
6) A través de la aguja se pasa una guía metálica en dirección perineal y medial que debe entrar sin dificultad. Se retira la aguja y sobre la guía se pasa un trocar de punción que incorpora un introductor, para lo cual el paciente realizará prensa abdominal.
7) Se retiran la guía y el trocar, y a través del introductor se pasa el catéter, que va sobre una guía rígida de punta roma para permitir el posicionamiento de su extremo en pelvis menor. Una vez colocado, se comprueba el funcionamiento del catéter permitiendo el drenaje de parte de la solución infundida.
8) Se fija el manguito interno a la aponeurosis del recto anterior mediante una lazada y se procede a la realización del túnel.
9) Se localiza el lugar donde quedara el orificio de salida (inferior y lateral a su lugar de entrada en la cavidad peritoneal), se infiltra con anestésico el trayecto subcutáneo y la piel, donde se hará un corte de unos 4 mm (quedará totalmente ajustado al catéter). Este orificio deberá permitir que el manguito externo quede a unos 2-3 cm. de la piel.
10) Para realizar el túnel subcutáneo utilizaremos el tunelizador que se acoplará al extremo externo del catéter y se dirigirá hacia el orifico de salida. En este recorrido debemos comprobar que el catéter no tenga acodamientos por lo que comprobaremos nuevamente su funcionamiento.
11) Se sutura el tejido subcutáneo y la piel del lugar de inserción. Se conecta la línea de transferencia y se realiza un intercambio de comprobación.
Cuidados postinserción
1. Realización de Rx abdomen simple, para comprobar la situación del extremo intraperitoneal del catéter.
2. En el caso de que el primer lavado sea hemático se realizarán lavados diarios con heparina 1% (1cc por cada litro). Posteriormente, tras un periodo de asentamiento de 2-4 semanas, se podrá utilizar el catéter.
3. Salvo complicaciones (dolor, sangrado), los apósitos de la implantación y del orificio de salida (independientes) no se cambiarán en los primeros 4 días.
4. Mantener un adecuado transito intestinal (laxantes).
Complicaciones
Son infrecuentes y pueden ocurrir en el momento de la inserción o posteriores (Tabla 1). Se recomienda la implantación quirúrgica o laparoscópica en aquellos casos que pudieran presentar complicaciones: obesidad, cirugías y peritonitis previas, íleo, niños, pacientes en coma, etc.
CATÉTERES: El catéter es el elemento que permite la comunicación entre la cavidad peritoneal y el exterior; debe permitir el flujo bidireccional de dializado sin molestias ni dificultad. Desde los primeros catéteres se han producido importantes modificaciones tanto en el diseño como en los materiales, mejorando con ello su duración, tolerancia y eficacia (Figura 1)[6][7]. En general se acepta que parte del éxito de la diálisis peritoneal como tratamiento de la enfermedad renal se basa en que el paciente disponga de un catéter funcionante y bien posicionado en el momento de iniciar la diálisis. Para conseguir esto es fundamental la adecuada elección del catéter, teniendo en cuenta entre otras las características del paciente, así como que la implantación sea realizada por personal con experiencia [7]. Se trata de un tubo de silicona ó poliuretano, flexible (permanente-crónico) ó semirígido (temporal-agudo), de longitud variable (pediátricos, adultos, transtorácicos) con una porción externa y otra interna. A la porción externa va unida la línea de transferencia (plástica ó titanio). La porción interna tiene un trayecto subcutáneo y otro intraperitoneal; el primero puede ser recto (Tenckhoff) ó curvo (Cruz, Swan-neck Missouri), con uno o dos manguitos de dacron (cuffs), que producen una reacción fibrótica lo que permite una mejor fijación del catéter y una menor progresión de la infecciones del orificio-túnel hacia la cavidad peritoneal. El trayecto intraperitoneal en su extremo terminal puede ser recto o curvo (espiral o pig-tail) y presenta un número variable de orificios; algunos modelos incluyen discos intraperitoneales (Toronto-Western, Missouri) y otros un peso de Tungsteno en la punta (autoposicionante) que reducen la necesidad de retirar el catéter al evitar el desplazamiento y la mala función comparados con los otros tipos de catéteres [8][9]. Los más utilizados son los Tenckhoff, dado su facilidad de implantación y su buen funcionamiento. Inserción del catéter: Existen 3 métodos para la implantación de los catéteres: quirúrgica, percutánea a ciegas (con trocar o guía metálica) y por laparoscopia [7]. Por su sencillez y resultados la más utilizada es la técnica percutánea con guía metálica. En los últimos años en aquellos centros donde hay disponibilidad de radiología intervencionista esta técnica se ha complementado con el empleo de la visión fluoroscópica, lo que en algunos casos disminuye los riesgos [7]. También el desarrollo de la cirugía laparoscópica ha facilitado el empleo de esta modalidad de inserción que permite una visualización directa del peritoneo así como el posicionamiento correcto del extremo proximal del catéter; esta técnica es idónea para pacientes muy obesos o con cirugías previas que presentan riesgo de adherencias. Una variedad para cualquiera de las técnicas empleadas consiste en dejar enterrado el catéter en el tejido celular subcutáneo al menos 20 días y en una segunda fase exteriorizar la parte distal del mismo para su utilización (este tiempo puede variar entre 4 semanas y 3 meses) [7]. Con este método se previenen infecciones mientras cicatriza el acceso al peritoneo y una vez pasado este tiempo se podrá iniciar la diálisis a dosis plenas cuando el paciente lo precise. Cada centro deberá optar por aquel procedimiento de inserción que le haya dado mejores resultados al mismo tiempo que se mantienen los criterios de seguridad y eficiencia. El método percutáneo con guía metálica puede realizarse de manera ambulatoria, aunque recomendamos el ingreso del paciente. Se aconsejan los siguientes pasos: 1) Historia clínica, exploración física del abdomen (localización del lugar ideal de implantación: paramedial, en borde externo del recto anterior) y pruebas de coagulación. 2) Preparación del paciente: ayunas, rasurado abdominal, enema de limpieza, vaciado vesical, vía periférica y profilaxis antibiótica (Cefazolina). 3) Preparación del material a utilizar y el set del catéter: aguja (16F: 5-7 cm de longitud), jeringuilla, guía flexible, trocar de punción e introductor. 4) Anestésico local en el lugar de punción e incisión de 2-3 cm, liberar subcutáneo hasta aponeurosis de recto anterior. 5) Punción con aguja (16 F) para acceder a la cavidad peritoneal; el paciente realizará prensa abdominal. Se infunden 1-1,5 litros de solución salina isotónica, que deben pasar fácilmente. 6) A través de la aguja se pasa una guía metálica en dirección perineal y medial que debe entrar sin dificultad. Se retira la aguja y sobre la guía se pasa un trocar de punción que incorpora un introductor, para lo cual el paciente realizará prensa abdominal. 7) Se retiran la guía y el trocar, y a través del introductor se pasa el catéter, que va sobre una guía rígida de punta roma para permitir el posicionamiento de su extremo en pelvis menor. Una vez colocado, se comprueba el funcionamiento del catéter permitiendo el drenaje de parte de la solución infundida. 8) Se fija el manguito interno a la aponeurosis del recto anterior mediante una lazada y se procede a la realización del túnel. 9) Se localiza el lugar donde quedara el orificio de salida (inferior y lateral a su lugar de entrada en la cavidad peritoneal), se infiltra con anestésico el trayecto subcutáneo y la piel, donde se hará un corte de unos 4 mm (quedará totalmente ajustado al catéter). Este orificio deberá permitir que el manguito externo quede a unos 2-3 cm. de la piel. 10) Para realizar el túnel subcutáneo utilizaremos el tunelizador que se acoplará al extremo externo del catéter y se dirigirá hacia el orifico de salida. En este recorrido debemos comprobar que el catéter no tenga acodamientos por lo que comprobaremos nuevamente su funcionamiento. 11) Se sutura el tejido subcutáneo y la piel del lugar de inserción. Se conecta la línea de transferencia y se realiza un intercambio de comprobación. Cuidados postinserción. 1. Realización de Rx abdomen simple, para comprobar la situación del extremo intraperitoneal del catéter. 2. En el caso de que el primer lavado sea hemático se realizarán lavados diarios con heparina 1% (1cc por cada litro). Posteriormente, tras un periodo de asentamiento de 2-4 semanas, se podrá utilizar el catéter. 3. Salvo complicaciones (dolor, sangrado), los apósitos de la implantación y del orificio de salida (independientes) no se cambiarán en los primeros 4 días. 4. Mantener un adecuado transito intestinal (laxantes). Complicaciones: Son infrecuentes y pueden ocurrir en el momento de la inserción o posteriores (Tabla I). Se recomienda la implantación quirúrgica o laparoscópica en aquellos casos que pudieran presentar complicaciones: obesidad, cirugías y peritonitis previas, ileo, niños, pacientes en coma, etc.Sistemas de conexion.
Están formados por:
1. Línea de transferencia (prolongador): tubo que conecta el catéter con el sistema de diálisis.
2. Conector: pieza que une el catéter con la línea de transferencia; puede ser de titanio o de plástico.
3. Tapón: permite cerrar la línea de transferencia mientras no sé esta realizando un intercambio; puede ser de rosca o clampado.
4. Sistemas de diálisis: en el caso de la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), el más utilizado es el sistema en “Y”, que hace referencia a su diseño: un extremo se dirige a la bolsa que contiene la solución de diálisis y el otro a una bolsa vacía. Este sistema ha permitido reducir la tasa de peritonitis. También para la conexión entre la línea de transferencia y el sistema de diálisis existen diferentes mecanismos, algunos permiten la conexión autónoma a pacientes ciegos o con problemas de manipulación. En la diálisis peritoneal automatizada (DPA), la conexión a las bolsas varía según los diferentes modelos de monitores de diálisis, pero en general se trata de un sistema sencillo de casete desechable que en algunos casos incorpora sistemas de verificación de la prescripción [10].
Sistemas de conexion. Están formados por: 1. Línea de transferencia (prolongador): tubo que conecta el catéter con el sistema de diálisis. 2. Conector: pieza que une el catéter con la línea de transferencia; puede ser de titanio o de plástico. 3. Tapón: permite cerrar la línea de transferencia mientras no sé esta realizando un intercambio; puede ser de rosca o clampado. 4. Sistemas de diálisis: en el caso de la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), el más utilizado es el sistema en “Y”, que hace referencia a su diseño: un extremo se dirige a la bolsa que contiene la solución de diálisis y el otro a una bolsa vacía. Este sistema ha permitido reducir la tasa de peritonitis. También para la conexión entre la línea de transferencia y el sistema de diálisis existen diferentes mecanismos, algunos permiten la conexión autónoma a pacientes ciegos o con problemas de manipulación. En la diálisis peritoneal automatizada (DPA), la conexión a las bolsas varía según los diferentes modelos de monitores de diálisis, pero en general se trata de un sistema sencillo de casete desechable que en algunos casos incorpora sistemas de verificación de laEstán formados por:1. Línea de transferencia (prolongador): tubo que conecta el catéter con el sistema de diálisis. 2. Conector: pieza que une el catéter con la línea de transferencia; puede ser de titanio o de plástico. 3. Tapón: permite cerrar la línea de transferencia mientras no sé esta realizando un intercambio; puede ser de rosca o clampado. 4. Sistemas de diálisis: en el caso de la diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA), el más utilizado es el sistema en “Y”, que hace referencia a su diseño: un extremo se dirige a la bolsa que contiene la solución de diálisis y el otro a una bolsa vacía. Este sistema ha permitido reducir la tasa de peritonitis. También para la conexión entre la línea de transferencia y el sistema de diálisis existen diferentes mecanismos, algunos permiten la conexión autónoma a pacientes ciegos o con problemas de manipulación. En la diálisis peritoneal automatizada (DPA), la conexión a las bolsas varía según los diferentes modelos de monitores de diálisis, pero en general se trata de un sistema sencillo de casete desechable que en algunos casos incorpora sistemas de verificación de la prescripción [10]. prescripción [10].Soluciones de dialisis
Se trata de un líquido transparente, apirógeno y estéril, compuesto de una solución de volumen variable (0,5-6 L), hidroelectrolítica, tamponada y con un agente osmótico. En general las soluciones de diálisis ejercen un efecto perjudicial a tres niveles: daño químico por su pH ácido, daño físico por su elevada osmolaridad y efecto citotóxico debido a sus componentes y posibles contaminantes. Las características ideales de una solución de diálisis son: permitir un aclaramiento de solutos predecible y estable, mínima absorción del agente osmótico, permitir el aporte de nutrientes y electrolitos en caso de necesidad, corregir el equilibrio ácido-base sin interacciones con el resto de componentes de la solución, estar libre de pirógenos, ser estéril y evitar el crecimiento de microorganismos, no tener metales tóxicos y ser inerte para el peritoneo [11][12]. En la Tabla 2 se expone la composición de las soluciones actualmente disponibles [11][12].
Agentes osmóticos
La glucosa, en sus tres presentaciones (1,36%, 2,27% y 3,86% de dextrosa anhidra, todas con un PM=182), continúa siendo el agente osmótico más utilizado. Tiene un perfil de UF moderado y en su concentración más alta puede dañar la membrana peritoneal y originar complicaciones metabólicas. En los últimos años, nuevos agentes osmóticos (de bajo y alto peso molecular) se alternan con la glucosa. El empleo de estos tampoco está exento de complicaciones y resulta difícil encontrar uno que cumpla los criterios del agente osmótico ideal (Tabla 3). Los más utilizados son los polímeros de la glucosa (Icodextrina) y las soluciones de aminoácidos. Las características más importantes de cada uno se indican en la Tabla 4 [11].
Tampones y pH
Se han empleado diferentes tampones. El lactato ha dejado de ser el más utilizado (35-40 mmol/l; pH=5,5), se metaboliza a bicarbonato y sus efectos indeseables son escasos (dolor a la infusión, encefalopatía) pero ha sido sustituido, en la mayoría de los pacientes por el bicarbonato, porque es el más fisiológico (pH=7,4) siendo el mas utilizado en la actualidad [13]. No puede ser almacenado en soluciones con calcio o magnesio lo que ha obligado a crear sistemas que poseen dos compartimentos que entran en contacto en el momento de la infusión. Existen presentaciones solo con lactato y otras solo con lactato pero presentadas en sistema tricameral con distintas concentraciones de glucosa en el mismo envase. Hay también soluciones con mezcla de lactato (15 mmol/l) y bicarbonato (25 mmol/l), o con pequeñas cantidades de bicarbonato (2 mmol/l) y el resto lactato, e incluso alguna con solo bicarbonato en uno de los compartimentos (34 mmol/l) que contienen muy bajas concentraciones de productos de degradación de la glucosa (PDG) [14] y con resultado final de pH 7-7,4. La combinación de 2 bolsas con glucosa/lactato/bicarbonato y dos bolsas sin glucosa (1 de Icodextrina y 1 de aminoácidos) inducen también menor concentración de PDG [15].
En general todas las nuevas soluciones y sus combinaciones muestran buenos resultados clínicos (menos dolor a la infusión, mejor biocompatibilidad, y buen perfil de ultrafiltración y aclaramiento). El menor contenido de PDG, que induce a menor formación de productos de glicosilación avanzada (AGE) contribuye al mantenimiento, la integridad y duración de las células mesoteliales peritoneales y a la prevención de la inflamación, neoangiogenesis y fibrosis de la membrana, preservando la ultrafiltración [16].
Soluciones de dialisis Se trata de un líquido transparente, apirógeno y estéril, compuesto de una solución de volumen variable (0,5-6 L), hidroelectrolítica, tamponada y con un agente osmótico. En general las soluciones de diálisis ejercen un efecto perjudicial a tres niveles: daño químico por su pH ácido, daño físico por su elevada osmolaridad y efecto citotóxico debido a sus componentes y posibles contaminantes. Las características ideales de una solución de diálisis son: permitir un aclaramiento de solutos predecible y estable, mínima absorción del agente osmótico, permitir el aporte de nutrientes y electrolitos en caso de necesidad, corregir el equilibrio ácido-base sin interacciones con el resto de componentes de la solución, estar libre de pirógenos, ser estéril y evitar el crecimiento de microorganismos, no tener metales tóxicos y ser inerte para el peritoneo [11][12]. En la Tabla II se expone la composición de las soluciones actualmente disponibles [11][12]. Agentes osmóticos: La glucosa, en sus tres presentaciones (1,36%, 2,27% y 3,86% de dextrosa anhidra, todas con un PM=182), continua siendo el agente osmótico más utilizado. Tiene un perfil de UF moderado y en su concentración más alta puede dañar la membrana peritoneal y originar complicaciones metabólicas. En los últimos años, nuevos agentes osmóticos (de bajo y alto peso molecular) se alternan con la glucosa. El empleo de estos tampoco está exento de complicaciones y resulta difícil encontrar uno que cumpla los criterios del agente osmótico ideal (Tabla III). Los más utilizados son los polímeros de la glucosa (Icodextrina) y las soluciones de aminoácidos. Las características más importantes de cada uno se indican en la Tabla IV [11]. Tampones y pH: Se han empleado diferentes tampones. El lactato ha dejado de ser el más utilizado (35-40 mmol/l; pH=5,5), se metaboliza a bicarbonato y sus efectos indeseables son escasos (dolor a la infusión, encefalopatía) pero ha sido sustituido, en la mayoría de los pacientes por el bicarbonato, porque es el más fisiológico (pH=7,4) siendo el mas utilizado en la actualidad [13]. No puede ser almacenado en soluciones con calcio ó magnesio lo que ha obligado a crear sistemas que poseen dos compartimentos que entran en contacto en el momento de la infusión. Existen presentaciones solo con lactato y otras solo con lactato pero presentadas en sistema tricameral con distintas concentraciones de glucosa en el mismo envase. Hay también soluciones con mezcla de lactato (15 mmol/l) y bicarbonato (25 mmol/l), o con pequeñas cantidades de bicarbonato (2 mmol/l) y el resto lactato, e incluso alguna con solo bicarbonato en uno de los compartimentos (34 mmol/l) que contienen muy bajas concentraciones de productos de degradación de la glucosa (PDG) (14) y con resultado final de pH 7-7,4. La combinación de 2 bolsas con glucosa/lactato/bicarbonato y dos bolsas sin glucosa (1 de Icodextrina y 1 de aminoácidos) inducen también menor concentración de PDG [15]. En general todas las nuevas soluciones y sus combinaciones muestran buenos resultados clínicos (menos dolor a la infusión, mejor biocompatibilidad, y buen perfil de ultrafiltración y aclaramiento). El menor contenido de PDG, que induce a menor formación de productos de glicosilación avanzada (AGE) contribuye al mantenimiento, la integridad y duración de las células mesoteliales peritoneales y a la prevención de la inflamación, neoangiogenesis y fibrosis de la membrana, preservando la ultrafiltración [16]Se trata de un líquido transparente, apirógeno y estéril, compuesto de una solución de volumen variable (0,5-6 L), hidroelectrolítica, tamponada y con un agente osmótico. En general las soluciones de diálisis ejercen un efecto perjudicial a tres niveles: daño químico por su pH ácido, daño físico por su elevada osmolaridad y efecto citotóxico debido a sus componentes y posibles contaminantes. Las características ideales de una solución de diálisis son: permitir un aclaramiento de solutos predecible y estable, mínima absorción del agente osmótico, permitir el aporte de nutrientes y electrolitos en caso de necesidad, corregir el equilibrio ácido-base sin interacciones con el resto de componentes de la solución, estar libre de pirógenos, ser estéril y evitar el crecimiento de microorganismos, no tener metales tóxicos y ser inerte para el peritoneo [11][12]. En la Tabla II se expone la composición de las soluciones actualmente disponibles [11][12].Agentes osmóticos:La glucosa, en sus tres presentaciones (1,36%, 2,27% y 3,86% de dextrosa anhidra, todas con un PM=182), continua siendo el agente osmótico más utilizado. Tiene un perfil de UF moderado y en su concentración más alta puede dañar la membrana peritoneal y originar complicaciones metabólicas. En los últimos años, nuevos agentes osmóticos (de bajo y alto peso molecular) se alternan con la glucosa. El empleo de estos tampoco está exento de complicaciones y resulta difícil encontrar uno que cumpla los criterios del agente osmótico ideal (Tabla III). Los más utilizados son los polímeros de la glucosa (Icodextrina) y las soluciones de aminoácidos. Las características más importantes de cada uno se indican en la Tabla IV [11].Tampones y pH:Se han empleado diferentes tampones. El lactato ha dejado de ser el más utilizado (35-40 mmol/l; pH=5,5), se metaboliza a bicarbonato y sus efectos indeseables son escasos (dolor a la infusión, encefalopatía) pero ha sido sustituido, en la mayoría de los pacientes por el bicarbonato, porque es el más fisiológico (pH=7,4) siendo el mas utilizado en la actualidad [13]. No puede ser almacenado en soluciones con calcio ó magnesio lo que ha obligado a crear sistemas que poseen dos compartimentos que entran en contacto en el momento de la infusión. Existen presentaciones solo con lactato y otras solo con lactato pero presentadas en sistema tricameral con distintas concentraciones de glucosa en el mismo envase. Hay también soluciones con mezcla de lactato (15 mmol/l) y bicarbonato (25 mmol/l), o con pequeñas cantidades de bicarbonato (2 mmol/l) y el resto lactato, e incluso alguna con solo bicarbonato en uno de los compartimentos (34 mmol/l) que contienen muy bajas concentraciones de productos de degradación de la glucosa (PDG) (14) y con resultado final de pH 7-7,4. La combinación de 2 bolsas con glucosa/lactato/bicarbonato y dos bolsas sin glucosa (1 de Icodextrina y 1 de aminoácidos) inducen también menor concentración de PDG [15]. En general todas las nuevas soluciones y sus combinaciones muestran buenos resultados clínicos (menos dolor a la infusión, mejor biocompatibilidad, y buen perfil de ultrafiltración y aclaramiento). El menor contenido de PDG, que induce a menor formación de productos de glicosilación avanzada (AGE) contribuye al mantenimiento, la integridad y duración de las células mesoteliales peritoneales y a la prevención de la inflamación, neoangiogenesis y fibrosis de la membrana, preservando la ultrafiltración [16].Tabla 1. Complicaciones durante la inserción del catéter
Tabla 2. Composición de las soluciones de diálisis peritoneal
Tabla 3. Propiedades del agente osmótico ideal
Tabla 4. Características de los nuevos agentes osmóticos más empleados