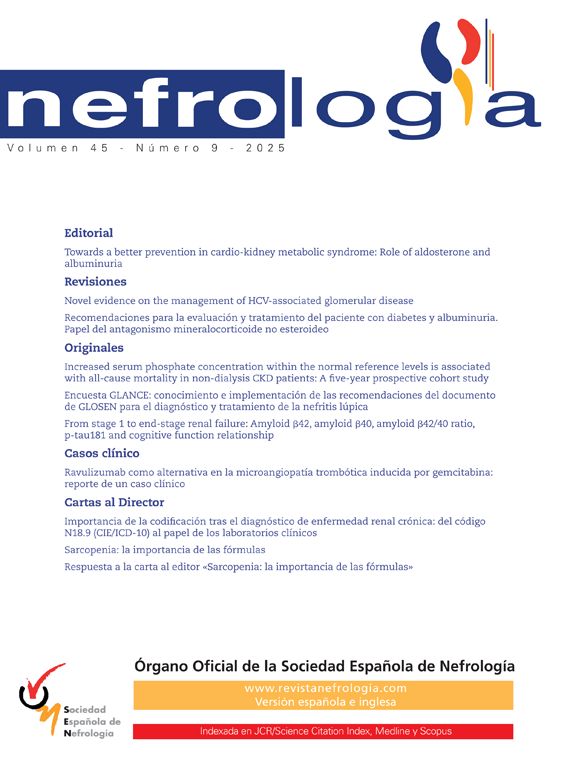2. Manejo posoperatorio precoz
3. Disfunción precoz del injerto
3.1. Etiología de la disfunción precoz del injerto
3.2. Diagnóstico diferencial de la disfunción aguda precoz
3.3. Tratamiento de la disfunción aguda precoz
4. Otras complicaciones médicas en el período precoz postrasplante
1. Introducción El período precoz o temprano postrasplante renal incluye los primeros 3 meses y tiene una especial relevancia en los resultados tanto a medio como a largo plazo. En este período, las complicaciones médicas y quirúrgicas (v. cap. 42) son causa frecuente de pérdida del injerto y muerte del paciente, por lo que su prevención, diagnóstico y tratamiento precoz influyen en la evolución del paciente trasplantado. Una separación cronológica entre la primera semana (postrasplante inmediato) y los primeros 3 meses tiene importancia por las diferentes entidades que pueden presentarse. En este capítulo nos referiremos solamente a las complicaciones médicas.
2. Manejo posoperatorio precoz En el primer día del posoperatorio debe vigilarse el estado hemodinámico y respiratorio, la diuresis (considerando la diuresis residual del receptor) y la inmunosupresión administrada, ya iniciada antes y durante la cirugía, así como iniciar profilaxis antibiótica de la herida quirúrgica, detectar problemas quirúrgicos y cardiopulmonares y valorar necesidad de hemodiálisis. Se deben mantener unas cifras de presión arterial y presión venosa central adecuadas para una buena perfusión del injerto, controlando la saturación de oxígeno, que puede alertarnos sobre trastornos cardiopulmonares. La hipertensión arterial grave debe tratarse para evitar sangrado quirúrgicos, edema de pulmón o catástrofes cerebrales. Hay que evitar hipervolemia excesiva especialmente en pacientes longevos (mayores de 60 años) o con disfunción diastólica o coronariopatía. La oligoanuria o anuria, especialmente en pacientes en los que se espera una diuresis inmediata (donante vivo, receptor y donante joven con isquemia fría corta, etc.), es una urgencia diagnóstica, y requiere pruebas de imagen (eco-Doppler o isótopos) para comprobar la vascularización del injerto o la presencia de colecciones que compriman la vía urinaria. En los días siguientes el paciente comenzará a sentarse y deambular, e iniciará la ingesta oral para comprobar la tolerancia, siendo importante además de la evaluación diaria de la diuresis y el peso, la situación hemodinámica y respiratoria, la detección de infecciones precoces (fiebre) y la dosificación de fármacos inmunosupresores, así como el inicio de la profilaxis de infecciones oportunistas. Los estudios que deben realizarse son: hemograma y bioquímica cada 24 horas, niveles de inmunosupresión cada 48 horas, una radiografía de tórax y un ecocardiograma en las primeras 24-48 horas, así como cuando haya indicación clínica, un eco-Doppler de control en los primeros días (si no hay urgencia diagnóstica previa) y repetir en caso de indicación clínica. En la tabla 1 se muestran las órdenes médicas y las posibles complicaciones en el postrasplante inmediato.
En el paciente con diuresis inmediata y descenso de creatinina plasmática el seguimiento es sencillo, y salvo otras complicaciones puede retirarse la sonda vesical a los 7 días y darle de alta. El paciente con diuresis y descenso lento de los niveles de creatinina plasmática o con necesidad de diálisis requiere estudios más amplios (v. más adelante) y estancia hospitalaria más prolongada.
3. Disfunción precoz del injerto Es la complicación más frecuente tras el trasplante renal y tiene implicaciones pronósticas sobre la supervivencia del injerto. Sus causas varían según el momento en que aparezca, como también el diagnóstico diferencial (tabla 2):
• Postrasplante inmediato (0-7 días): en este período el injerto puede presentar evoluciones diferentes: – Función excelente. – Función renal retrasada, definida por anuria/oliguria y/o necesidad de diálisis en este período. – Función lenta del injerto, con buena diuresis sin necesidad de diálisis, pero descenso lento de la creatinina plamática. – Raramente (< 5% de los casos) ausencia de función primaria del trasplante. Son injertos que nunca llegan a funcionar. • Postrasplante temprano (1-12 semanas): tras presentar función renal excelente, ésta se deteriora. Tras el trasplante, un 10-60% de los pacientes requieren diálisis (función renal retrasada) o presentan una recuperación lenta de la función renal (función lenta del injerto). La función renal retrasada implica, de forma global, una peor supervivencia del injerto debido a una mayor incidencia de rechazos en este grupo. Algo similar ocurre en la función lenta del injerto, que se considera una forma atenuada de función renal retrasada. En la mayoría de los casos, el sustrato histológico es una necrosis tubular aguda. La asociación de disfunción del injerto (función renal retrasada/función lenta del injerto) y rechazo agudo conlleva una clara disminución en la supervivencia de éste, lo que obliga a descartar el rechazo utilizando los métodos diagnósticos posibles, preferentemente la biopsia percutánea. La función renal retrasada sin rechazo concomitante del injerto no parece implicar un peor pronóstico.
3.1. Etiología de la disfunción precoz del injerto 3.1.1. Necrosis tubular aguda Es la causa más frecuente de función renal retrasada o función lenta del injerto (20-40% de los casos con donante cadáver; rara con donante vivo). Su incidencia aumenta en presencia de determinados factores de riesgo relacionados con características del donante, del receptor, de la preservación del injerto y del manejo perioperatorio (tabla 3). Actualmente se estudia la validez de nomogramas o modelos matemáticos realizados a partir de una combinación de factores clínicos o analíticos (lipocalina asociada a gelatinasa del neutrófilo en orina [uNGAL], IL-18) en la predicción de la necrosis tubular aguda. Conociendo el riesgo pretrasplante, pueden adoptarse estrategias dirigidas a favorecer su rápida recuperación (minimizar inicialmente la dosis de ciclosporina o tacrolimus, evitar los inhibidores de la molécula diana de la rapamicina en mamíferos [mTOR] o acortar los tiempos de isquemia cuando se usan donantes marginales).
Se trata de una lesión por isquemia-reperfusión, en la que la restitución de flujo al injerto, tras horas de isquemia, ocasiona una liberación de radicales libres de oxígeno procedentes del metabolismo anaeróbico que producen lesión celular. En este contexto, se produce disminución de la tasa de filtración glomerular, obstrucción tubular por cilindros celulares, aumento de la presión intersticial, y aumento de las resistencias vasculares corticales y de la presión intracapsular. Esta lesión estimula la respuesta inmunitaria mediante el aumento de la expresión de antígenos HLA, la adherencia leucocitaria y la inflamación, por lo que estos injertos tienen mayor incidencia de rechazo agudo. Por otro lado, los factores inmunológicos hacen que el injerto sea más susceptible a la lesión por isquemia-reperfusión (mayor incidencia de necrosis tubular aguda en pacientes retrasplantados e hipersensibilizados). Si no se añaden otros factores (rechazo, nefrotoxicidad por contrastes o anticalcineurínicos, reducción del flujo por estenosis arterial, situaciones de bajo gasto cardíaco, etc.) suele resolverse en los primeros 7-14 días. La coexistencia con el rechazo agudo empeora el pronóstico del injerto, por lo que es fundamental detectarlo y tratarlo precozmente. Su diagnóstico se establece por exclusión de otras causas de función renal retrasada. La necrosis tubular aguda puede aparecer en los primeros 3 meses tras el trasplante en injertos con buena función previa, y su etiología es la misma que en el paciente no trasplantado que empeora por el uso de anticalcineurínicos.
3.1.2. Rechazo hiperagudo Es una causa poco frecuente y evitable de función renal retrasada debida a la existencia de anticuerpos preformados específicos de donante. Se produce al trasplantar con incompatibilidad ABO o con prueba cruzada positiva (debido a anticuerpos anti-HLA, lo cual contraindica el trasplante) (v. cap. 39). Son causas muy raras la presencia de anticuerpos antiendotelio monocítico del receptor frente al donante o una prueba cruzada positiva frente a los linfocitos B. Suele diagnosticarse en el quirófano en el momento del desclampaje, al observar un injerto cianótico y blando o a tensión. A veces se manifiesta más tarde, y requiere el diagnóstico diferencial con otras causas de función renal retrasada.
3.1.3. Rechazo agudo celular Se produce por la agresión del sistema inmunitario del receptor frente a los antígenos extraños del injerto. Éste es lesionado por factores celulares, humorales y otros no totalmente conocidos. Es más frecuente en los primeros 6 meses tras el trasplante, aunque puede aparecer en cualquier momento. Su incidencia ha disminuido en los últimos años con los nuevos protocolos inmunosupresores (v. cap. 43), y llega a alcanzar cifras en torno al 10-15% en el primer año. Es más común en el trasplante de cadáver que en el de donante vivo. Son factores de riesgo para su aparición: niveles bajos de inmunosupresión, pacientes hiperinmunizados, retrasplantados, receptores jóvenes y/o de raza negra, e incompatibilidad HLA. También existe mayor incidencia en presencia de necrosis tubular aguda y de infección por citomegalovirus (aumento en la inmunogenicidad del injerto debido a una mayor expresión de los antígenos HLA). Se caracteriza por una alteración brusca de la función del injerto, con cambios histopatológicos específicos, y en su patogenia parece estar implicada la hipersensibilidad de tipo retardado. Se manifiesta precozmente en el paciente sensibilizado (3-5 días), y más tardíamente en el resto (5-7 días), dependiendo de la inmunosupresión. El rechazo agudo tiene un efecto negativo en la supervivencia del injerto, especialmente si no se recupera la función inicial tras el tratamiento o si aparece tardíamente (más de 6 meses). Es factor predictor del desarrollo de nefropatía crónica del trasplante (v. cap. 47).
3.1.4. Rechazo agudo mediado por anticuerpos Suele aparecer 2-5 días tras el trasplante y a veces tras buena función del injerto. Está producido por la sensibilización previa a los antígenos del donante. Es más frecuente en pacientes con riesgo inmunológico (retrasplantados o hipersensibilizados). Para el diagnóstico se requieren 3 de 4 criterios de Banff: • Disfunción del injerto renal. • Evidencia histológica de lesión tisular aguda. • Detección de C4d en capilares peritubulares. • Detección de anticuerpos anti-HLA específicos de donante. Ante la sospecha elevada de rechazo mediado por anticuerpos (pacientes de alto riesgo: retrasplantados, hipersensibilizados, etc.), aun sin cumplirse todos los criterios referidos, se recomienda repetir la biopsia del injerto y/o iniciar el tratamiento.
3.1.5. Obstrucción del tracto urinario y fuga urinaria Véase el capítulo sobre complicaciones quirúrgicas (v. cap. 42).
3.1.6. Oclusiones vasculares Diversas entidades pueden comprometer la perfusión del injerto renal, entre las que destacan la trombosis arterial y venosa, la estenosis de la arteria del injerto, la fístula arteriovenosa intrainjerto (v. cap. 42) y el ateroembolismo. En este último, la fuente de émbolos puede ser el árbol vascular del receptor o del donante. Este último caso se asocia a mayor carga de émbolos y peor pronóstico.
3.1.7. Hipovolemia Puede ser de cualquier etiología, y se ha relacionado con la diálisis pretrasplante y una reposición inadecuada de volumen en el posoperatorio inmediato (tabla 1). Otras causas son las hemorragias y la vasoconstricción de origen farmacológico. Es frecuente la vasodilatación inducida por anestésicos o por la liberación de citocinas cuando se usan anticuerpos del tipo OKT3, anticuerpos policlonales antilinfocitos T (ATG) y alemtuzumab. Pasado este período precoz postrasplante, precoz postrasplante, debe considerarse la hipovolemia (real o efectiva) como posible causa de disfunción aguda del injerto, que se presenta como una insuficiencia renal aguda prerrenal.
3.1.8. Nefrotoxicidad por anticalcineurínicos La nefrotoxicidad por ciclosporina A o tacrolimus puede presentarse de forma aguda o crónica. La nefrotoxicidad aguda que aparece en el postrasplante precoz suele ser de carácter hemodinámico-funcional y reversible, con efecto dependiente de la dosis. Afecta fundamentalmente a los vasos y los túbulos, ocasionando disfunción endotelial, con disminución en la producción de sustancias vasodilatadoras (prostaglandinas, óxido nítrico) y aumento de vasoconstrictoras (endotelina, tromboxanos, hiperactividad simpática). Esto provoca vasoconstricción arteriolar y disminución del flujo renal y del filtrado glomerular. Con el tiempo se produce isquemia renal que, mediante mecanismos reparativos, ocasiona lesiones estructurales. En la figura 1 se muestran estos mecanismos.
Se manifiesta clínicamente como función renal retrasada-función lenta del injerto o retraso en su recuperación, especialmente con donantes marginales, o como disfunción aguda en pacientes con buena función renal previa. Es frecuente la hipertensión. También puede aparecer hiperpotasemia, hiperuricemia o gota, acidosis metabólica, hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipercalciuria por efecto tóxico tubular. Favorecen la nefrotoxicidad por ciclosporina A y tacrolimus la deshidratación, el tratamiento con fármacos que aumenten sus niveles plasmáticos (v. cap. 43) o el uso concomitante de otros nefrotóxicos. En ocasiones, la ciclosporina A y el tacrolimus pueden inducir un cuadro de síndrome hemolítico urémico de tipo idiosincrásico, con los hallazgos característicos de anemia hemolítica microangiopática (descenso de hemoglobina, plaquetopenia, aumento de los niveles de lactato deshidrogenasa [LDH] y bilirrubina indirecta y presencia de esquistocitos en sangre periférica). La nefrotoxicidad aguda por anticalcineurínicos es reversible tras disminuir la dosis de éstos, con lo que la creatinina plasmática y la presión arterial regresan a niveles previos. En las pruebas de imagen no suelen aparecer alteraciones significativas. La citología aspirativa puede mostrar alteraciones de las células tubulares (microvacuolas) con incremento corregido bajo. El principal diagnóstico diferencial debe establecerse con el rechazo agudo del injerto mediante biopsia renal.
3.1.9. Toxicidad por otros fármacos El injerto renal es especialmente susceptible al efecto nefrotóxico de contrastes y fármacos (antiinflamatorios no esteroideos [AINE], aminoglucósidos, amfotericina B, etc.). Es preciso ajustar la dosis de los antimicrobianos usados en la profilaxis o tratamiento al grado de función renal (cotrimoxazol, cefalosporinas, ganciclovir, valganciclovir) y evaluar anticipadamente su posible influencia en los niveles de anticalcineurínicos. Los anticuerpos monoclonales o policlonales usados como terapia de inducción pueden producir un síndrome de liberación de citocinas, que ocasiona vasodilatación periférica, extravasación y depleción de volumen intravascular. La timoglobulina a veces induce reacciones antígeno-anticuerpo como la enfermedad del suero, con disfunción inmunológica del injerto. La aparición de estas complicaciones se minimiza con premedicación (esteroides, antihistamínicos y paracetamol) (v. cap. 43). Cualquier fármaco puede producir una nefritis intersticial aguda inmunoalérgica en el riñón trasplantado similar a la que aparece en riñones nativos.
3.1.10. Riñón no viable A pesar del mayor uso de donantes marginales, menos de 0,5% de los injertos no son viables. Habitualmente se trata de riñones procedentes de donantes de mayor edad, con afectación cardiovascular y/o isquemias frías prolongadas, agravadas con la exposición a anticalcineurínicos. Aunque es posible la recuperación parcial de la función renal, el pronóstico del injerto a corto-medio plazo es pobre. El uso de escalas de puntuación a partir de biopsia pretrasplante de donantes con factores de riesgo contribuye a minimizar la incidencia de estos casos (v. cap. 50).
3.1.11. Infecciones Tanto las pielonefritis agudas como las infecciones por citomegalovirus y por virus BK pueden cursar con disfunción aguda precoz del injerto (v. cap. 44).
3.2. Diagnóstico diferencial de la disfunción aguda precoz De las entidades expuestas en la tabla 2, el rechazo (hiperagudo, agudo y agudo mediado por anticuerpos) y la nefrotoxicidad por anticalcineurínicos son especialmente importantes por las consideraciones terapéuticas y su importancia en la supervivencia del injerto.
3.2.1. Aspectos clínicos Generalmente, la función renal retrasada o la función lenta del injerto no se asocian a otros síntomas. La diuresis y las cifras de creatinina plasmática, en los casos de función lenta del injerto, sirven para valorar la presencia de complicaciones, no así en los de función renal retrasada, en los que éstas pueden pasar totalmente inadvertidas. La fiebre, el dolor y el aumento de tamaño del injerto en los episodios de rechazo son infrecuentes con los inmunosupresores actuales. La ausencia de pulso femoral en el lado del injerto puede indicar trombosis o vasospasmo arterial tras la cirugía, y la aparición de edema en la pierna ipsilateral al injerto, trombosis iliofemoral o una compresión venosa extrínseca. La eliminación por el drenaje de líquido, sobre todo si es abundante, orienta sobre la existencia de hemorragia, si hay sangre, o fuga urinaria, si es claro y su análisis muestra una composición similar a la de la orina. Una vez hechas estas observaciones, es preciso recurrir a otros métodos para un diagnóstico adecuado.
3.2.2. Pruebas complementarias Debe valorarse siempre la posibilidad de obstrucción de la sonda urinaria o hipovolemia. En un segundo paso hay que recurrir, sobre todo en caso de función renal retrasada y en pacientes en los que se espera función inmediata (donante vivo), a pruebas que demuestren la existencia de flujo sanguíneo en el injerto. Su ausencia obliga a realizar una arteriografía o revisión quirúrgica de urgencias (figura 2).
En los casos con disfunción precoz tras buena función del injerto debe considerarse lo que se indica en la figura 3 y la tabla 4.
3.2.3. Eco-Doppler Es la técnica de elección. Una buena diferenciación de seno y parénquima, unos índices de resistencia inferiores al 70%, e índices pulsátiles en torno a 1,26 apoyan el diagnóstico diferencial de la función renal retrasada. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad de estos parámetros para el diagnóstico de rechazo son bajas. Su utilidad principal reside en valorar si el injerto está vascularizado o no, y detectar colecciones perirrenales e hidronefrosis. Errores en el diagnóstico de hidronefrosis pueden darse en caso de reflujo, diuresis forzada y obstrucción aguda y/o asociada a necrosis tubular aguda.
3.2.4. Estudios isotópicos Son complementarios de la ecografía y es importante el estudio secuencial. Los patrones gammagráficos más característicos son: • Secuencia normal. • Buena vascularización con retraso o ausencia de la eliminación del radiofármaco. • Disminución de la vascularización y excreción. • Ausencia de vascularización (trombosis vasculares, rechazo hiperagudo o agudo grave). La sensibilidad y especificidad diagnósticas son bajas.
3.2.5. Pielografía anterógrada Está indicada ante la sospecha de obstrucción de la vía o fuga urinaria tras los estudios previos. Permite localizar la fuga o la obstrucción urinaria.
3.2.6. Arteriografía o flebografía del injerto Se realiza en caso de función renal retrasada si los estudios ecográficos o isotópicos son compatibles con ausencia de vascularización. Algunos autores prefieren realizar exploración quirúrgica. Puede ayudar a diagnosticar un problema técnico no trombótico. La angiorresonancia magnética (angio-RM) sin gadolinio (en función del grado de disfunción renal) permite el diagnóstico de estenosis de arteria renal con una sensibilidad y especificidad aún no bien conocida.
3.2.7. Citología aspirativa con aguja fina (CAAF) Es útil en pacientes en los que la realización de biopsia suponga un riesgo elevado. Presenta una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del rechazo agudo. La presencia de alteraciones en las células tubulares de los aspirados, sin células inflamatorias, es bastante sugestiva de necrosis tubular aguda o nefrotoxicidad. La existencia de células inflamatorias (blastos, macrófagos, etc.) con un incremento corregido elevado es sugestiva de rechazo.
3.2.8. Biopsia renal percutánea Es la técnica de elección para el diagnóstico diferencial entre rechazo, necrosis tubular aguda y nefrotoxicidad. La clasificación de Banff (revisada en 2007) diferencia de forma sistemática las causas de disfunción del injerto renal. Se aconseja realizarla ante toda función renal retrasada o función lenta del injerto de forma precoz (3-5 días) en pacientes de riesgo inmunológico o donante vivo, o más tarde (5-10 días) en los de bajo riesgo, así como en cualquier momento en caso de disfunción del injerto de etiología incierta. El estudio histológico puede aportar gran número de datos morfológicos que tienen implicaciones terapéuticas y valor pronóstico. Es el método diagnóstico de referencia, pero tiene limitaciones (material insuficiente, trastornos del donante, lesiones incipientes). Para obtener la máxima información, es importante la valoración sistemática de todos los componentes del tejido renal. Se precisan al menos 10 glomérulos y dos arterias para considerar la muestra adecuada. En la tabla 5 se describen las diferentes estructuras renales que se han de evaluar y las lesiones elementales que pueden observarse.
En función de la histopatología, en la reunión en Banff, en la que participaron varios especialistas, Solez y cols. (1993) propusieron una nomenclatura internacional estandarizada para clasificar los hallazgos en las biopsias del injerto renal. Utilizando criterios cuantitativos mediante un código numérico de 0 a 3, valoraron los cambios de las diferentes estructuras: glomérulos (g), intersticio (i), túbulos (t) y vasos (v), además de la hialinización arteriolar (ah). Se añadía la c de cronicidad (cg, ci, ct y cv) si las lesiones eran crónicas. Esta clasificación se revisó en 1997 (Racusen y cols., 1999) y posteriormente en 2007 (Solez y cols., 2008), y se establecieron las categorías que aparecen en la tabla 6 (v. cap. 47).
3.2.9. Cambios mediados por anticuerpos C4d es un producto de degradación de la vía clásica del complemento tras su activación, al fijarse al complejo antígeno-anticuerpo. Se une de forma covalente al endotelio y a las membranas basales y se detecta mediante técnicas de inmunofluorescencia o inmunohistoquímica en la histología del injerto renal. Es un marcador de lesión mediada por anticuerpos, aguda o crónica. Su detección en los capilares peritubulares es imprescindible para diagnosticar el rechazo mediado por anticuerpos. Un estudio ha descrito la persistencia de C4d hasta 2-3 semanas tras el cese de producción de anticuerpos específicos de donante. Su presencia se ha asociado con glomerulopatía del trasplante y con peor supervivencia del injerto renal.
3.2.10. Infiltrado de células plasmáticas Puede observarse ocasionalmente en la histología del injerto renal, y aunque se puede asociar a enfermedad linfoproliferativa postrasplante, puede representar también un tipo de rechazo agudo mediado por anticuerpos (C4d positivos y presencia de anticuerpos específicos de donante). Se ha asociado a resistencia al tratamiento y pobre supervivencia del injerto al año. Si se acompaña de deterioro agudo de la función renal y C4d positivos hay que aplicar tratamiento de rechazo agudo mediado por anticuerpos, pero si el deterioro es crónico y/o los C4d son negativos no está claro el beneficio del tratamiento.
3.2.11. Toxicidad por ciclosporina A/tacrolimus Los hallazgos descritos en la reunión de Banff en 1993 se describen en la tabla 7. Los anticalcineurínicos provocan lesiones que en absoluto son específicas. Los cambios en la arteriola aferente son una expresión inespecífica de vasoespasmo, y en estadios avanzados también se aprecian en la diabetes, la hipertensión arterial y la edad avanzada. Esta lesión y la degeneración mucoide de la media pueden progresar aun suspendiendo el fármaco, o remitir. Las lesiones tubulointersticiales y glomerulares son la consecuencia de la afectación vascular.
3.2.12. Biopsias de protocolo y rechazo subclínico De forma rutinaria, se monitoriza la función del injerto renal con la creatinina plasmática, aunque no es un marcador muy sensible de disfunción. Se han realizado biopsias de protocolo del injerto renal en determinados tiempos preestablecidos a pacientes sin deterioro de la función renal, y se ha caracterizado el concepto de rechazo subclínico (histología compatible con rechazo agudo sin deterioro de la función renal). La historia natural del rechazo subclínico no está establecida, pero el hallazgo histológico de inflamación se ha asociado con peor supervivencia y/o función del injerto (especialmente si se asocia a fibrosis intersticial y atrofia tubular). La biopsia de protocolo tiene su indicación en pacientes de alto riesgo inmunológico y en la detección precoz de nefropatía crónica del injerto.
3.3. Tratamiento de la disfunción aguda precoz 3.3.1. Necrosis tubular aguda Para la prevención de la necrosis tubular aguda hay que identificar los factores de riesgo y modificarlos en lo posible (p. ej., acortar los tiempos de isquemia con donantes marginales). La infusión de manitol (con propiedades antioxidantes) antes de la reperfusión y la administración de antagonistas del calcio al donante o al receptor pretrasplante han demostrado reducir la frecuencia de la función renal retrasada. El posible papel beneficioso de otros fármacos (análogo de péptido natriurético atrial o anatirida, antagonistas de los receptores de endotelina, antioxidantes, antiinflamatorios) todavía no ha sido aclarado. Otras mediadas consisten en: • Minimizar la nefrotoxicidad y evitar el rechazo agudo del injerto mediante regímenes inmunosupresores adaptados. • Ofrecer soporte con diálisis y asegurar el estado de hidratación (utilizar filtros biocompatibles y evitar los baches hipotensivos y las ultrafiltraciones excesivas). • Realizar pruebas de imagen seriadas (eco-Doppler, renograma) con el fin de descartar precozmente otras complicaciones postrasplante. • Realizar biopsia del injerto precozmente si se retrasa su recuperación más de 5 días.
3.3.2. Rechazo hiperagudo No responde a ningún tratamiento y requiere trasplantectomía.
3.3.3. Rechazo agudo celular En el tratamiento del rechazo agudo mediado por linfocitos T se han utilizado principalmente tres modalidades terapéuticas: • Pulsos de esteroides. • Anticuerpos policlonales antilinfocitos T (globulinas antitimocito, ATG). • Anticuerpos monoclonales OKT3 (tabla 8) (v. cap. 43).
Los pulsos de esteroides son la primera opción terapéutica en el rechazo agudo del injerto con una tasa de respuesta, en un primer episodio, del 60-70%. Además, debe incrementarse la inmunosupresión de mantenimiento si está en rango subterapéutico, y considerar la conversión a tacrolimus si el paciente recibía ciclosporina A previamente y/o micofenolato. Se considera que hay resistencia a los esteroides cuando no ha habido respuesta a los 5-7 días. Los anticuerpos policlonales antilinfocitos T (ATG) han sido utilizados en el tratamiento del rechazo mediado por linfocitos T resistente a los corticosteroides de grado II-III, con una tasa de respuesta del 75-100%. Su efectividad varía en función de la procedencia del anticuerpo utilizado, con una mejor respuesta con la globulina de conejo (Timoglobulina®). Los anticuerpos monoclonales anti-CD3 (OKT3) han visto limitado su uso (terapia de rescate) por sus efectos secundarios y la alta tasa de respuesta con los ATG. Ante un rechazo resistente a corticosteroides y a ATG, la tasa de respuesta descrita es del 70-90%, aunque con una tasa de recidiva de rechazo del 50%, que a su vez son sensibles a los corticosteroides hasta en el 75% de los casos. Durante su tratamiento se ha aconsejado reducir la administración de ciclosporina/tacrolimus a la mitad para disminuir la producción de anticuerpos anti-OKT3. Otras terapias de rescate, como la conversión a tacrolimus o la asociación de micofenolato han ofrecido buenos resultados, aunque con una respuesta más lenta. Además, se está estudiando la indicación terapéutica de otros fármacos para el tratamiento del rechazo agudo, como los anticuerpos monoclonales anti-CD52 (alemtuzumab, Campath®) o el inhibidor proteosomal bortezomib (Velcade®). Durante el tratamiento antirrechazo se aconseja administrar profilaxis contra las infecciones oportunistas (por citomegalovirus, por Pneumocystis jiroveci, candidiasis, etc.). A modo orientativo, es oportuno no iniciar un tratamiento antirrechazo o suspenderlo si ya se ha iniciado, en los siguientes casos: • Datos de injerto no viable en la biopsia (múltiples infartos, etc.). • Existencia de área fotopénica en los estudios isotópicos. • Infección no controlada. • Inmunosupresión acumulada en exceso.
3.3.4. Rechazo agudo mediado por anticuerpos En el tratamiento del rechazo agudo mediado por anticuerpos se han utilizado pulsos de esteroides, sesiones de plasmaféresis, inmunoglobulinas intravenosas y anticuerpos monoclonales anticélulas CD20 (rituximab) (tabla 8) (v. cap. 43). La plasmaféresis se ha utilizado con el objetivo de depurar anticuerpos circulantes. El número no está establecido, pudiendo aplicar tres sucesivas y de dos a cinco alternas (un volumen plasmático repuesto con albúmina y uso de plasma fresco congelado cuando esté indicado). Un tratamiento alternativo a la combinación plasmaféresis-inmunoglobulinas, en espera de estudios prospectivos que lo confirmen, podría ser la inmunoadsorción con proteína A, más selectiva y sin necesidad de administrar inmunoglobulinas intravenosas. Las inmunoglobulinas intravenosas limitan la producción de anticuerpos, entre otras acciones inmunomoduladoras. La dosis no está establecida, pudiendo administrarse 100-250 mg/kg posplasmaféresis, con una dosis final de 500-1.000 mg/kg (administrados en 2 días) tras la última plasmaféresis. El anticuerpo monoclonal anti-CD20 (rituximab) se han utilizado en el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos grave o refractario, en dosis pendiente de establecer y con buenos resultados. Se administrarían de 2 a 4 dosis de 375 mg/m2/semana. Si coexiste un rechazo agudo celular (grado IIA o superior), se administran ATG en las dosis mencionadas previamente. Se ha descrito efectividad tanto de los ATG como de los esteroides en el tratamiento del rechazo agudo mediado por anticuerpos, incluso sin datos de rechazo celular asociado, por modulación indirecta de la respuesta de los linfocitos B.
3.3.5. efrotoxicidad por ciclosporina/tacrolimus Para prevenir la nefrotoxicidad por ciclosporina/tacrolimus hay que reducir la dosis de estos fármacos, especialmente en pacientes de riesgo (donantes marginales, tiempos de isquemia fría prolongados, etc.). Si se produce un síndrome hemolítico urémico es necesaria la supresión total del fármaco, e incrementar la inmunosupresión con otras sustancias para evitar el rechazo del injerto. Algunos centros optan por el uso secuencial de anticuerpos con retraso en la introducción de anticalcineurínicos. Confirmar el efecto protector del uso concomitante de ácidos grasos ω3, misoprostol, antagonistas del calcio no dihidropiridínicos (diltiazem y verapamilo), inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y antagonistas de los receptores de la angiotensina II (losartán) requiere estudios más amplios.
4. Otras complicaciones médicas en el período precoz postrasplante Otras complicaciones médicas que aparecen en los primeros 3 meses del trasplante pueden clasificarse en: infecciosas, cardiovasculares, digestivas y hematológicas, y se resumen en la tabla 9.
En el trasplante de cadáver, la mortalidad global en el primer año es aproximadamente del 5%, y de ésta la mitad sucede en los primeros 3 meses. En esta etapa, las causas principales son la cardiovascular y la infecciosa. La reducción en las muertes por infección en las últimas décadas ha contribuido, entre otras cosas, a disminuir la mortalidad global en el primer año. Por otra parte, las características demográficas de la población en lista de espera (aumento el grupo de los de mayor edad y los retrasplantados), así como el tipo de donante obligan a renovar y adaptar las estrategias que contribuyan a mejorar la supervivencia. En este sentido, el trasplante de donante vivo ofrece las mejores perspectivas (v. cap. 48).
Según datos del United States Renal Data System (USRDS), el riesgo ajustado de mortalidad en los primeros 3 meses postrasplante supera la mortalidad del paciente que permanece en lista de espera (diálisis). Esto refleja el riesgo y las secuelas asociadas al perioperatorio. Una vez superada esta fase, las ventajas en cuanto a la supervivencia del trasplante se hacen patentes. Para maximizar la supervivencia en este período es necesaria una correcta evaluación y preparación del candidato en lista de espera (v. cap. 41), identificar a los pacientes de riesgo, establecer pautas individualizadas de inmunosupresión (v. cap. 43), especialmente en los pacientes con riesgo de disfunción precoz del injerto, y anticiparse en la detección de complicaciones médicas e infecciosas.
5.2. Mortalidad tras el alta y 3 meses En la actualidad, la probabilidad de supervivencia no ajustada a los 3 meses de un primer trasplante de donante cadáver es de 97,7% (según el registro americano). Los pacientes con comorbilidad asociada (especialmente enfermedad cardiovascular previa y diabetes), mayor tiempo en diálisis y función subóptima del injerto presentan mayor riesgo de mortalidad por complicaciones médicas. En relación con estos factores, se han elaborado índices de comorbilidad que contribuyen a estratificar el riesgo de mortalidad del paciente tras el alta hospitalaria (v. cap. 50). En este período se precisa un seguimiento ambulatorio estrecho para detectar disfunciones del injerto de forma precoz, pero también posibles efectos adversos relacionados con la propia medicación, aparición de infecciones de la comunidad o por gérmenes oportunistas, e instaurar medidas para incidir en los factores de riesgo cardiovascular. | |||||||||||||||
• Lechevallier E, Dussol B, Luccioni A, Thirion X, Vacher-Copomat H, Jaber K, et al. Posttransplantation acute tubular necrosis: Risk factors and implications for graft survival. Am J Kidney Dis 1998;32:984-91.[Pubmed] • Lederer SR, Kluth-Pepper B, Schneeberger H, Albert E, Land W, Feucht HE, et al. Impact of humoral alloreactivity early after transplantation on the long-term survival of renal allografts. Kidney Int 2001;59:334-41.[Pubmed] • Mauiyyedi S, Crespo M, Collins AB, Schneeberger EE, Pascual MA, Saidman SL, et al. Acute humoral rejection in kidney transplantation: II. Morphology, immunopathology, and pathologic classification. J Am Soc Nephrol 2002;13:779-87. [Pubmed] • Montgomry RA, Hardy MA, Jordan SC, Racusen LC, Ratner LE, Tyan DB, et al. Consensus opinion from the antibody working group on the diagnosis, reporting, and risk assessment for antibody-mediated rejection and desensiizacion protocols. Transplantation 2004;78:181-5.[Pubmed] • Serón D, Moreso F. Protocol biopsies in renal transplantation: prognostic value of structural monitoring. Kidney Int 2007;72:690-7.[Pubmed] • Solez K, Axelsen RA, Benediktsson H, Burdick JF, Cohen AH, Colvin RB, et al. International standardization of criteria for the histologic diagnosis of renal allograft rejection: The Banff working classification of kidney transplant pathology. Kidney Int 1993;44:411-22.[Pubmed] • Solez K, Colvin RB, Racusen LC, Haas M, Sis B, Mengel M, et al. Banff 07 classification of renal allograft pathology: updates and future directions. Am J Transplant 2008;8:753-60.[Pubmed] • Vella JP, Sayegh MH. Diagnosis and mangement of renal allograft dysfunction. En: Brady H, Wilcox C, eds. Therapy in nephrology and hypertension. Philadelphia: WB Saunders; 1991. p. 612. • Yarlagadda SG, Coca SG, Formica RN Jr, Poggio ED, Parikh CR. Association between delayed graft function and allograft and patient survival a systematic review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant 2009;24:1039-47.[Pubmed] • Yarlagadda SG, Klein CL, Jani A. Long term renal outcomes after delayed graft function. Adv Chronic Kidney Dis 2008;15(3):248-56.[Pubmed] |